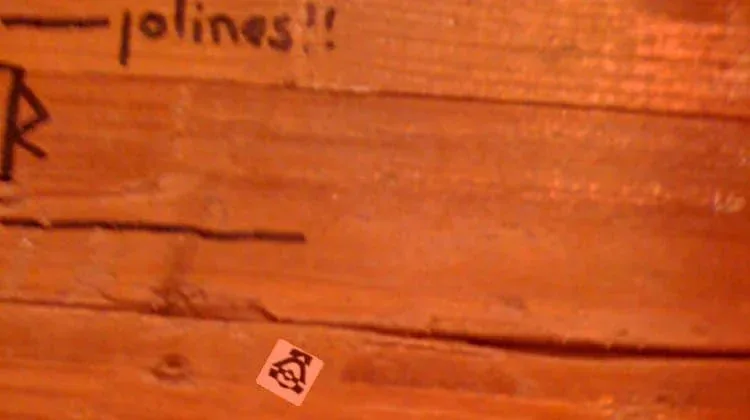Hola. Sí. Buenos días. ¿Es la discográfica Nomenterez? ¿Sí? Estupendo. Nada, que soy el representante del conjunto musical Fistrer of Hez y queríamos saber si sería posible una audición o que contemplasen la posibilidad de contratarnos?
¿Cómo? ¿Que en qué idioma son las letras…?
A) Inglés: lo siento mucho, lo inglés no se entiende y queremos algo que tenga un mensaje directo.
B) Castellano: lo siento mucho, el tiempo de las bandas en castellano ya pasó. Pruebe en arameo o en swahili, que son trending topic.
C) En Gallego: lo siento mucho, el mercado es muy reducido y no tenemos contactos suficientes en el mundo lusófono.Ya que estamos podrían plantearse traducir sus letras al castellano.
Vuelve, una vez más, el debate de si los músicos deben o no cantar en el idioma que les es propio. Bajo la máxima «haced lo que os salga de los cojones», presentaremos aquí unas cuantas claves para echar más leña al fuego en este debate absurdo que nunca ha llevado a ninguna parte porque todo el mundo hace precisamente eso de lo que partimos. Incluso tendremos la gentileza de ampliarlo, pasando de cuestionarnos el idioma a hacer lo propio con el sentido explícito de lo cantado. Veamos qué nos depara esta reflexión académico-macarra.
¿Cantar en inglés? ¿Cantar en castellano? ¿Cantar en gallego? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cantar en su propio idioma que nadie entiende, rollito Emilio Cao? Realmente importa poco en el idioma en que usted escriba sus letras porque escribir y cantar letras tiene tan poco que ver con hacer música como los Hermanos Marx con la diplomacia internacional. Bueno, hoy día sí que hay relación pero existió un tiempo en el que el sentido musical y el de las letras iban cada uno por su lado.
Rescataremos para la ocasión unas anécdotas hilarantes y edificantes del Manual comprimido para dummies del saber estar pangaláctico (edición de bolsillo) en su entrada referente a la historia de la música. «Al principio no había nada, éramos todos un hatajo de seres simiescos cuya única preocupación era asegurarnos la alimentación, el sexo y el sueño (o tempora, o mores). Entonces, cuando afilábamos armas y herramientas se produjo un hecho perverso y antinatural (como toda evolución) que cambiaría por completo la experiencia de la especie humana. Alguien hizo coña con el ruido que hacía Arf el cazador (que también era leñador, el pluriempleo no es algo de ahora) mientras cortaba un árbol para fabricarse una lanza en condiciones que pudiera competir con la de Nug, el cazador de la tribu de enfrente. Una suerte de lol prehistórico tipo «míralo a él, ahí todo el día con su pum, pum, pum». Pero como no había nadie para seguirle el rollo pasó desapercibido, es decir, nunca ocurrió. Pero en algún momento, algún friki paleolítico que pasmaba por allí cerca (pues pasmar es el gran motor de la evolución humana) se dio cuenta de que aquel «pum-pum-pum», aquel ritmillo proto-house molaba mazo, que le metía a uno en el cuerpo unas ganas locas de irse de fiesta, que por aquel entonces no debía ser otra cosa que beberse un líquido euforizante macerado gracias a las babas de las viejas de la tribu, acaso fumarse ritualmente un porrus magníficus, quién sabe si flipar a través de la abstinencia alimentaria» (Fornitz, 2012). Y así fue cómo ocurrió el primer descolocamiento de la historia: sacaron el pum-pum-pum aquel de su contexto y le dieron otro sentido. Ahí empezó la debacle de nuestra especie, eones antes de que Botín y su caterva de metiesen la mano en las arcas públicas.
Pero la cosa no quedó en aquella descontextualización primeriza. Luego vinieron unos señores vestidos con togas y, en la conferencia de turno, explicaron que el ritmillo paleolítico se ajustaba a una teoría que acababan de descubrir. La rítmica era matemática. El inicial «anda y que os jodan» no duró mucho tiempo. Cegados por su precaria situación laboral (hay cosas que no cambian ni profetas ni movimientos revolucionarios) y ávidos de riquezas, los músicos de la época se apuntaron rápidamente al tren del despropósito que conduciría a lo que hoy conocemos como realidad. Fue entonces cuando otro sentido fue añadido a la práctica musical. Pasamos del «cómo mola» al «tremendo contrapunto». Habían nacido los modernos.
Y con eso llegamos al declive de la clase poética que antes adelantábamos. Un buen día, el difamado poetastro Don Ibu Profano se cansó de recitar en salas semi-vacías y de aforo limitado. Así pues acudió en su auxilio su amigo «músico» don Para Ceta Mil, al que todos recordamos por su increíble interpretación sonora de la metafísica de Descartes. Tras varias jornadas de arduas discusiones decidieron iniciar un crowdfunding para su proyecto recién parido que no se trataba de otra cosa que de ambos haciendo lo que más les gustaba y que pensaban que hacían mejor. Mientras uno hacía ruiditos con su portátil manzanero el otro recitaba lo que otrora había vaciado auditorios. Indefectiblemente la atención del público escoró hacia el sentido de las palabras del señor Profano. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está en la vagancia intrínseca a nuestra especie: es más fácil, sencillo y económico quedarse con lo más evidente, por muy detestable y execrable que esto sea.
Así pues, amigos y enemigos, en la música popular contemporánea conviven dos tradiciones: la musical y la poética. Tradiciones que se han ido enquistando la una en la otra hasta engangrenarse mucho y mal. Podría pensarse que ambas poseen la misma importancia o que una es el cáncer de la otra. Personalmente detesto que me hagan pensar cuando escucho música, porque cuando escucho me acerco al cielo del pasmar (de nuevo, ese motor de crecimiento e invención de la humanidad), y si quien quiera que haga música introduce un mensaje explícito me está jodiendo pero bien. Señor compositor: me importa bien poco su infancia sudorosa en campos algodoneros, si su mujer le atizaba con el rodillo de amasar, o si fue usted a la panadería y acabó comprando cultura musulmana. Lo que quiero es escuchar música o, lo que es lo mismo, fabricarla en mi cerebro, transformar esos sonidos que usted y sus compinches me brindan en una gratificante y pasmante experiencia musical. Quiero darle mi propio sentido y sus palabras no es que me sobren sino que me hinchan las pelotas de tal manera que me acordaré de su malograda labia el resto de mis días.
Desgraciadamente, en estos tiempos que corren, no quedan más narices que tragarse el sentido explícito que un puñado de mamones (en referencia no sólo a los compositores sino también a los ejecutivos que sugieren, aplauden y respaldan sus decisiones) nos impone a través de las ondas sonoras. Grandes piezas compositivas como All the single ladies o Baby one more time pierden todo el encanto que podría desprenderse de tan cuidada selección de tradiciones musicales por el hecho de que una sarta de capullos haya puesto su mensaje publicitario en el mismo medio de la canción.
La «música instrumental», amigos, es una etiqueta repetitiva, un oxímoron si nos queremos poner grecolatinos. El lenguaje musical, la música, es un idioma que no tiene sentido explícito, que es todo significante y que le permite poner aquí el significado que a usted más le convenga en cada momento. Cuando alguien habla de «música instrumental» es para descojonarse, como cuando alguien dice «inteligencia militar» o «policía científica». La «música» (nótense las comillas) es siempre instrumental, lo demás son sandeces, híbridos poéticos con ínfulas de trascendencia; una burda maniobra de mercadotecnia histórica para que las masas no se tornen en turbas. Un recurso orwelliano que la radiofórmula utiliza para convertirnos en loros de repetición, por no hablar del impacto que tiene sobre la composición en general.
Afortunadamente, y a pesar de que la evasión del sentido es casi imposible si uno no quiere exponerse a experimentalidades marmotescas y pesadas, todavía hay subgéneros dentro de esa gran mentira que es la música no-instrumental, que relajan los esfínteres sensitivos y nos permiten liberarnos de un mar de significados de fácil aprehensión. Si no podemos escapar del sentido, al menos minimicemos su impacto. Si no nos dejan pasmar a gusto, intentemos acercarnos lo más que podamos al no-entender.
Partiendo de que no hay escapatoria posible a la presencia de la voz humana en la música popular contemporánea, propondremos tres soluciones para que nuestro cerebro la procese pero no sea capaz de descifrar el sentido de lo que se canta. Pura magia para los oídos. La primera es la escucha de letras en otro idioma del que no tengamos idea alguna (cualquiera, sea lengua viva o muerta, que no sea inglés, francés, castellano, gallego, italiano… el euskera o el griego contemporáneo son dos buenas opciones). La segunda es la escucha de géneros en donde aparezca la voz y punto, sin más mensaje que el estético. Aquí entran los grandes maestros del scat o balbuceo musical, donde los intérpretes vocales largan peroratas articuladas completamente carentes de la más básica de las significaciones lingüísticas. Por último siempre nos queda el punk en cualquiera de sus manifestaciones y subgéneros (punk-rock, electro-punk, surf-punk, horror-punk, etc.), que no destaque precisamente por la profundidad de sus mensajes. Así, no hay como un lánguido «hey, ho, let’s go» para que nuestro cerebro desconecte inmediatamente de lo cantado y nuestros pies se tiren en plancha al noble arte del pogo (también conocido como el pasmar del cuerpo).
Como último recurso siempre nos queda la destrucción de nuestros cerebros ya sea por la vía de las drogas, de Ana Rosa Quintana o del martillazo en la cabeza, pero es ésta una solución que preferimos mantener como salida de emergencia.
De esta manera, y como colofón y resumen de todo lo dicho anteriormente, conminamos a todos y cada uno de los «grandes letristas» del mundo a que se unan en una orgía salvaje de palabras y sentidos y hagan su propio gueto a fin de dejar que nuestras estructuras perceptivas pasmen y descansen en paz hasta el fin de los tiempos. No estaría de más si algún mandatario identificase la ubicación de dicha orgía y tuviese en gracia borrar del mapa esa rémora evolutiva que no nos deja pasmar en la tranquilidad de nuestros hogares. Por el bien mundial y por la extinción de la especie humana.